Cae la noche en el Museo del Prado. La galería adquiere otra dimensión, mitad jovialmente mágica mitad tenebrosamente misteriosa, bajo la luz de la luna. En el hall de entrada nos espera Javier Sierra (Teruel, 1971). Escritor superventas, este periodista ha conseguido consagrar su vida a la escritura en una investigación constante –y honrosa– de los misterios que le apasionan, y de los que habla a menudo en el programa Cuarto milenio.
Pero lo de Javier Sierra es la escritura, especialmente desde que ganara en 2017 el Premio Planeta gracias a El fuego invisible. Ahora, con El plan maestro (Planeta), que sale hoy a la venta con una tirada inicial de 250.000 ejemplares, el autor recorre el museo a puerta cerrada para explicar algunos de los mensajes ocultos en sus cuadros, siempre controvertidos, que ha utilizado en esta novela, con la que sigue indagando en los enigmas que lo alimentan (y que son gasolina para sus millones de lectores).
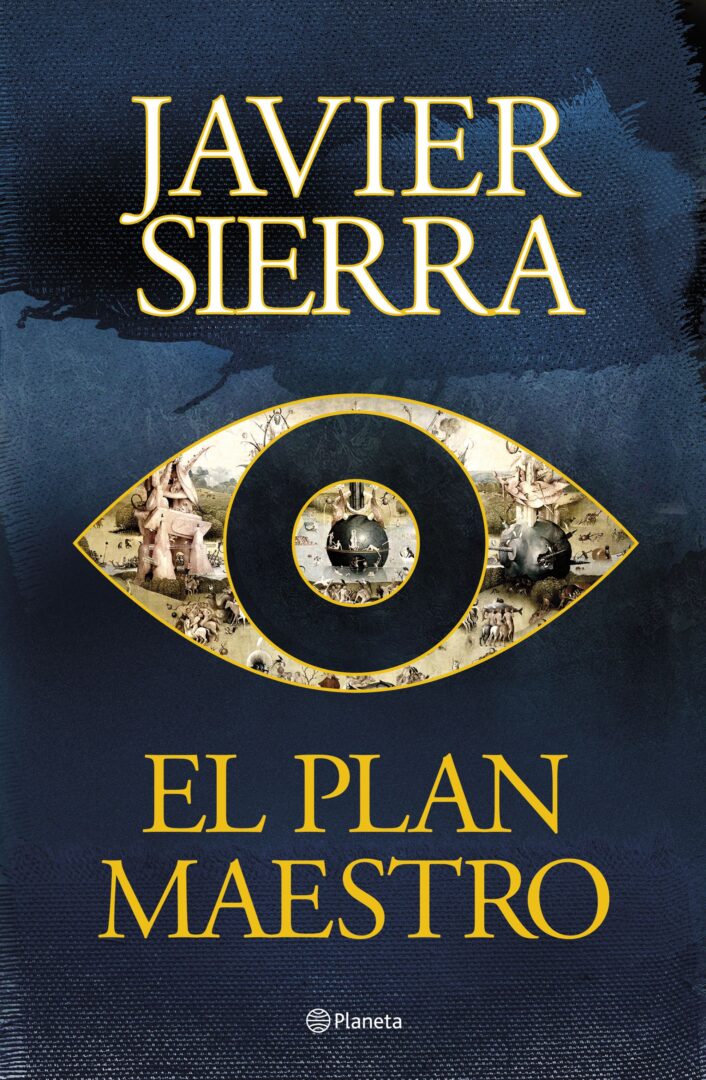
‘El plan maestro’, de Javier Sierra
“Todo empezó en el Prado”
“Cada cuadro que está colgado en esta institución es, en realidad, un libro mudo, un libro con imágenes que precisa ser interpretado”, explica Javier Sierra mientras recorremos la pinacoteca. Su objetivo con esta visita nocturna es transmitir la idea de que el Prado no solo alberga obras maestras, sino que es un espacio donde las imágenes cuentan historias que requieren una lectura atenta. “El arte necesita del relato: no vale nada si no está acompañado de un relato”.
Para reforzar esta idea, el escritor recuerda un experimento realizado en el Rijksmuseum de Ámsterdam en octubre de 2024. Un grupo de 30 niños fue dividido en tres grupos: los primeros leyeron la cartela informativa de una obra, los segundos la observaron sin guía alguna y los terceros escucharon un cuento relacionado con la pintura. Utilizando tecnología para rastrear el movimiento de sus ojos, los investigadores descubrieron que los niños que solo leyeron la cartela pasaron de largo sin detenerse demasiado, replicando la rapidez con la que se consumen imágenes en redes sociales. Aquellos que no recibieron información reaccionaron de forma similar. En cambio, los que escucharon una historia vinculada con la obra dedicaron cuatro veces más tiempo a observarla y lograron una lectura más profunda de sus elementos.
Este hallazgo confirma algo que Javier Sierra lleva años explorando: la importancia de la narrativa como clave para descifrar el arte. “Queríamos hacer una novela, pero que a la vez tuviera todo el componente visual que requiere esta narración”, apunta el autor. En El plan maestro, las imágenes juegan un papel esencial en la trama, permitiendo a los lectores experimentar la historia de manera más sensorial, y su génesis se enraíza en la propia experiencia del escritor con el Museo del Prado. Su novela anterior, El maestro del Prado, se gestó tras una serie de encuentros juveniles con un misterioso hombre que le enseñó a interpretar la pintura renacentista.
Es 1990 y Javier Sierra es un estudiante de periodismo que pasa las tardes en el Prado, fascinado. Un día, frente a La perla, de Rafael, un extraño se le acerca y empieza a decirle cómo tiene que mirar las pinturas, en qué se tiene que detener: “Hay que fijarse en las miradas, en lo que los personajes miran, para comprender la intención del artista”. Nunca volvió a ver a aquel inquietante maestro, aunque volvió siempre a buscarlo. “Ese encuentro tuvo lugar de verdad. Yo volví muchas veces al museo en busca de aquel maestro, pero nunca lo encontré”, recuerda Sierra mientras camina por los museos de la galería. Esa ausencia, según explica, se convirtió en un impulso mítico y literario. Ahora, El plan maestro retoma aquellos enigmas inacabados.

‘El jardín de las delicias’, del Bosco
El recorrido propuesto por Javier Sierra conduce a la sala 56A, conocida como la ‘sala de los bosques’. Allí, en el tríptico de El jardín de las delicias, del Bosco, el autor encuentra uno de los secretos más fascinantes de la pinacoteca. “Muchos visitantes y hasta algunos vigilantes del museo han confesado sentir que algo los observa en esta sala”, afirma. Su explicación remite a un concepto clave en su novela: la ‘segunda visión’, una forma de mirar más allá de la superficie de la obra.
El Bosco, según Sierra, ocultó en la composición del cuadro una gran estructura geométrica que representa un ojo humano: “Si entrecerráis los ojos, podréis verlo: es el ojo de Dios que vigila su creación”. Este juego de formas ocultas ha sido una constante en la historia del arte, desde Leonardo da Vinci hasta Durero y Botticelli. Pero lo más sorprendente, según el escritor, es el vínculo entre El jardín de las delicias y Salvador Dalí. “Dalí estaba obsesionado con esta obra, pasaba horas frente a ella. Decía que el Bosco lo había profetizado”, cuenta. Y señala un detalle inquietante: en la zona del Paraíso, una formación rocosa sugiere el perfil del pintor catalán con su característica nariz y bigote. “El surrealismo ya estaba prefigurado en esta pintura”, concluye Sierra.
El secreto de ‘La perla’
Ely estudioso del misterio en la pintura llega a imaginar (como lo hicieron tantos antes que él) que, al cerrar sus puertas, los habitantes de los cuadros cobraban vida y descendían de sus lienzos para compartir su historia. La idea de que las pinturas son puertas o membranas que permiten una exploración más allá de lo visible es recurrente en su obra. Y fue precisamente en una de las salas del Prado donde todo comenzó para él: frente a ‘La Perla’ de Rafael. Esta sagrada familia, bautizada así por Felipe IV debido a su belleza singular, se erige como una de las piezas fundamentales de la colección real. En ella, la Virgen María, su madre Santa Ana, el niño Jesús y San Juanito se disponen en una composición iluminada por una luz cuya procedencia no es evidente. En un segundo plano, casi en penumbra, se encuentra San José, “un personaje que históricamente ha sido relegado en la iconografía cristiana”, opina Javier Sierra.

‘La perla’, de Rafael
Fue frente a esta obra donde Javier Sierra encontró la inspiración para su nueva novela. Aquel misterioso anciano que le había revelado claves de lectura de la pintura que nunca había considerado (la importancia de las miradas, la dirección en la que se proyecta la atención de los personajes y la trascendencia de lo que se oculta más allá del marco) nunca volvió a aparecérsele, pero años después, en la elaboración de El maestro del Prado, descubrió un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido: en un tronco seco pintado por Rafael, donde habitualmente los artistas firmaban sus obras, se encuentra una inicial ‘F’. Una marca que ningún especialista había reseñado y que no parece responder a ninguno de los involucrados en la creación del cuadro.
“Había visto el cuadro cientos de veces, pero no me había percatado de ese detalle. Y en ese tronco seco, además, puede verse una ‘F’ mayúscula. Y esa inicial no es del artista ni del mecenas. Será la ‘F’ de Fauvel”, el protagonista de su novela, bromea. Esta revelación llevó a Sierra a reflexionar sobre la capacidad del arte para ofrecer nuevos significados con cada observación. Por mucho que se contemple una obra, siempre existe la posibilidad de descubrir algo inesperado, un detalle que amplía su sentido y permite una interpretación renovada. Esta idea de lo oculto y lo revelado se refuerza en otra de las piezas clave del Prado: Tobías y el ángel.
Esta obra, atribuida a la escuela de Rafael, relata un episodio bíblico en el que Tobías, un joven encomendado a un viaje peligroso, es acompañado por un misterioso forastero que se ofrece a guiarlo. En el transcurso de la travesía, un pez salta del agua, intentando atacarlos, y el extraño personaje aconseja a Tobías atraparlo. Posteriormente, el joven descubrirá que el pez posee propiedades curativas y que su compañero de viaje no es otro que el arcángel Rafael.

‘Tobías y el ángel’, de Eduardo Rosales Gallinas
Rescatar textos antiguos, heréticos o prohibidos
Este relato conecta con un motivo recurrente en la historia del arte: el forastero misterioso. “Presente en múltiples pinturas del Prado, esta figura aparece como un guía, un maestro que introduce al protagonista en un conocimiento superior”, revela el escritor. En la literatura, el concepto fue explorado por Ramón del Valle-Inclán, y en la historia del pensamiento, figuras como Pico della Mirandola desempeñaron un papel similar. Intelectuales del Renacimiento que, al igual que el enigmático personaje de Tobías, se encargaron de rescatar y reinterpretar textos antiguos, muchos de ellos heréticos o prohibidos, desafiando las corrientes oficiales del saber.
Para Javier Sierra las obras no son simples representaciones visuales, sino portales a otra dimensión de conocimiento. “Cada cuadro es un libro”, afirma. “Pero es un libro que requiere el tiempo, que exige, como todos los libros, que confíes durante unas horas tu mente para entender todos los elementos”. Según el autor, la tendencia actual de observar el arte de manera fugaz, sin detenerse en los detalles, limita la experiencia. “Estamos tan acostumbrados a pasear delante de los cuadros y no detenernos más allá del minuto que nos requiere cada pintura, que no nos enteramos de nada. Es como el efecto Instagram: pasas una hora haciendo scroll y, cuando cierras la aplicación, estás agotado y no recuerdas nada”. Sierra defiende, por tanto, la necesidad de una pausa contemplativa. “Mi libro es un alegato para pulsar el botón de pausa delante de las grandes pinturas y aguardar a que nos hablen”.

Javier Sierra, en la puerta del Museo del Prado
La relación entre arte y misterio es una constante en su obra, y el Prado, con sus cuadros enigmáticos y su historia, ha sido una fuente de inspiración clave para él. En su novela, un personaje clave le revela que “los cuadros son puertas”. En la sala de la etapa oscura de Goya, Sierra recordó el testimonio de Luis Oliva, un hombre que, de niño, quedó accidentalmente atrapado en el museo tras el cierre. “Se escondió detrás de unas cortinas en una sala donde solo podía ver el Perro semihundido, de Goya”, relató. “Lo que cuenta Luis es muy curioso porque dice que el perro, en un momento dado, giró el cuello en la pintura y lo miró. Cuando lo sacaron de allí, su madre recibió una reprimenda, pero él nunca olvidó la experiencia”. Según Sierra, la percepción infantil permite captar elementos más allá de lo racional. “Ese niño que aún no tiene solidificadas sus conexiones neuronales es capaz de interpretar estímulos que no son necesariamente racionales, pero que están ahí”.
El escritor defiende que “la visión racional no es la única válida, es solo una de las visiones posibles”. En su novela, busca recordar a los lectores que “cuando afinas y perfeccionas otras formas de mirar, los cuadros te cuentan cosas diferentes”. Para él, el Prado no es solo un museo, sino “una cueva iluminada eléctricamente donde aún resuenan ecos de los chamanes”. Sierra también hizo una curiosa reflexión sobre la historia del arte y su supervivencia tras la invención de la fotografía. “Cuando apareció la fotografía, parecía que el arte pictórico estaba acabado. Si queríamos retratar a un cortesano o a un rey, bastaba con ponerle una cámara delante y hacer clic”. Sin embargo, la pintura encontró su refugio en lo simbólico y lo esotérico. “La respuesta a cómo sobrevivió el arte está en la magia”, concluyó.
“Un libro maldito”
Cuando Javier Sierra escribió El maestro del Prado, jamás imaginó que se convertiría en un éxito de ventas. “Pensé que había escrito un libro maldito, que nadie iba a entenderlo. Era una obra que me había salido del alma”, confiesa el escritor. En su mente, la historia debía llegar solo a un grupo reducido de lectores, “unas dos mil o tres mil personas”. Sin embargo, el destino tenía otros planes: “Mi idea del malditismo se echó a perder para siempre”, bromea. La noción de un “libro dentro del libro” como protagonista, que no pudo materializarse entonces, sí encontró su lugar más adelante en su obra. Tras el intenso ciclo de promoción, Sierra prometió a su familia un verano inolvidable. Aquel viaje tenía un propósito oculto: llevar a sus hijos a las cuevas prehistóricas y observar sus reacciones. “Sabía que estaban a punto de sufrir la poda sináptica, ese proceso en el que la percepción infantil cambia para siempre. Quería ver qué encontraban en las cuevas”. Para su sorpresa, los niños identificaron detalles invisibles para los adultos: “Sombras, trazos apenas visibles, raspaduras en la pared, estalactitas proyectando halos de luz”. Incluso los guías quedaron asombrados. Así nació lo que Sierra llamó “Operación Bultus”, un experimento para recuperar la mirada primigenia.

Javier Sierra durante el recorrido por el Museo del Prado
El recorrido comenzó en la cueva de Hornos de la Peña, un espacio diminuto donde solo podían entrar cuatro personas a la vez. “Nos quedamos atónitos ante el antropomorfo, una de las pocas figuras humanas del arte rupestre cántabro. Pero mis hijos vieron más allá: descubrieron otras imágenes alrededor”. Con cada nueva exploración, anotaban sus hallazgos. “Me di cuenta de que debía incorporar esa visión infantil a un libro. Podría ayudar a los adultos a recuperar su capacidad imaginativa”. Uno de los símbolos más antiguos del arte rupestre son las manos pintadas en negativo o positivo sobre las paredes. “Hoy sabemos que entre el 25 y el 30% de esas manos pertenecen a niños”, explica Sierra. Otro 25% eran de mujeres jóvenes. “Probablemente, madres con sus hijos, enseñándoles a comunicarse con la piedra”. Estas marcas aparecen en lugares con acústica especial, lo que refuerza la idea de que eran puntos de conexión espiritual. “Todo esto confirma que el arte prehistórico no era una contemplación pasiva, sino una experiencia activa”.
Sierra continuó entonces su experimento en el Museo del Prado. “¿Cómo mantienes la atención de un niño en el Prado? Jugando con él”. El escritor, apasionado recorriendo los pasillos de la mejor pinacoteca del mundo, lanza una reflexión sobre el arte y la educación. “Vivimos en una época en la que se sobrevaloran las ciencias (STEM) en detrimento de las humanidades. Nos hacen creer que si nuestro hijo estudia filología en lugar de ingeniería, será un fracasado. Pero no es cierto. Necesitamos exploradores del conocimiento, y el arte es la mejor expresión de ese espíritu explorador”.
Para ilustrarlo, recordó por último el cuadro de Los amantes de Teruel, una pintura de Muñoz Degrain basada en una leyenda medieval. “Es una historia de amor trágico anterior a Romeo y Julieta“, explica. “Más allá del drama, lo interesante de estos cuadros es cómo nos llevan a la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Y cruzarla o no depende de la llave que abre esas puertas: la percepción”. Según Sierra, esa percepción se puede estimular con estudio y reflexión. “Los antiguos chamanes usaban enteógenos para expandir la mente. Hoy en día, podemos lograrlo a través del conocimiento. Y eso es lo que intento transmitir con mis libros”.
“La percepción se puede estimular con lecturas y con estudio”, afirma Javier Sierra, reivindicando la necesidad de interpretar el arte con la misma curiosidad que los niños ante las pinturas rupestres, mientras nos sirven vino en la sala de las musas. Quizá su mayor enseñanza sea esa: recuperar la mirada exploradora para comprender el mundo con una sensibilidad renovada.

