¿Qué era importante para Mario Vargas Llosa en una mujer? “Es tan difícil definir eso… Es muy importante que una mujer sea una mujer. No creo que eso sea machista y, si es machista, pues tanto peor. A mí me gustan las mujeres y, cuando las mujeres dejan de ser mujeres o sienten que siendo mujeres se ven rebajadas y quieren renunciar a esa femeneidad, yo me desmoralizo y me deprimo. Pero también creo que ser femenina no está reñido con una vida intelectual muy rica ni con una vida profesional intensa. Que una mujer sea bonita no debe ser de ninguna manera un impedimento para que esa mujer sea culta o sea sensible. Hay un tipo de gracia, de elegancia, que está vinculado a la mujer y que es fundamental que exista, aunque, hoy día, ese tipo de valores parezcan un poco obsoletos y anticuados. Eso, a mí, me entristece”.
En la vastísima obra de Mario Vargas Llosa —premio Nobel de Literatura, intelectual liberal, cronista de su tiempo— hay una constante que ha despertado atención crítica en las últimas décadas: el retrato de la mujer. Si bien su universo narrativo abarca dictadores, revoluciones, estudiantes, prostitutas, guerras internas y amores imposibles, el papel que juega la figura femenina en sus novelas ha sido objeto de debate, particularmente por su carga simbólica y, según algunas lecturas, por un sesgo que se ancla en una visión patriarcal del mundo.

La mujer como enigma, deseo… y castigo
En La tía Julia y el escribidor, la protagonista —una mujer mayor que el joven Mario, divorciada, sensual— es descrita a través del deseo que despierta. Julia es, antes que nada, un desafío para el adolescente que quiere convertirse en escritor. Es más personaje que persona, más excusa narrativa que sujeto con agencia. En una escena, Mario Vargas Llosa la describe así: “Tenía una manera de mirar que parecía burlarse de todo, incluso de sí misma”. La mirada, el cuerpo, la seducción: Julia nunca deja de ser observada desde los ojos del narrador varón.
Este patrón se repite en muchas de sus novelas: la mujer es símbolo de tentación, de belleza destructora o es, simplemente, un objeto idealizado. En Travesuras de la niña mala, la protagonista —“la niña mala”— es una esfinge, una figura errante, inaprensible, casi mítica. Su identidad es mutable y su relación con el narrador, enfermiza y dependiente. Él la ama sin condiciones, la espera, la justifica. Ella manipula, hiere, abandona. Pero detrás de esa figura aparece una visión inquietante: la mujer como caos, como capricho, como amenaza a la estabilidad emocional del hombre.
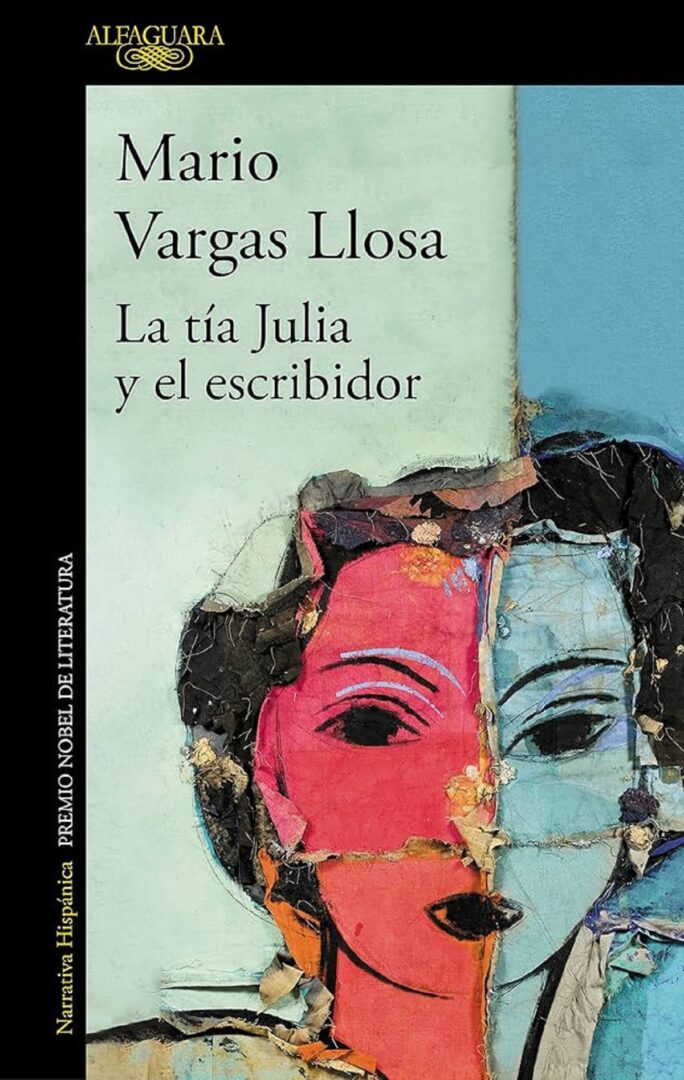
Un canon femenino en clave masculina
La visión esencialista de la feminidad de Vargas Llosa impregna sus declaraciones. En una conversación con la periodista Rosa Montero en 2006, el peruano insistía: “Una mujer bonita es un milagro estético, una celebración de la vida. No entiendo cómo puede haber mujeres que no quieran ser bonitas”.
Este ideal de la belleza femenina como deber no solo moral sino casi ontológico se traslada a sus personajes. En Pantaleón y las visitadoras, las prostitutas son descritas con una delectación minuciosa: hay risas, cuerpos exuberantes, erotismo tropicalizado. Son mujeres que existen para el placer ajeno. Si bien se les permite un resquicio de voz o inteligencia, su destino está dictado por el deseo masculino. De hecho, Pantaleón Pantoja es un capitán del Ejército que recibe la misión de establecer un servicio de prostitución para las Fuerzas Armadas del Perú en un argumento delirante y con muchos de los tópicos y de las ideas misóginas más extendidas. Es más, el lupanar pretende “calmar las ansias sexuales de los soldados”: se pone en marcha con el objetivo de “evitar las violaciones”.
En la novela, las mujeres están representadas siempre como arquetipos, lo que reduce su actuación y las subyuga siempre a los hombres y, concretamente, a Pantaleón, de forma que, o bien son mujeres vírgenes y puras, o bien ejercen la prostitución. Esta idea, que parte del imaginario patriarcal, pretende clasificar a las mujeres como si fuesen meros objetos que careciesen de capacidad para actuar individualmente.

De la fantasía al mandato
“Hay un tipo de gracia, de elegancia, que está vinculado a la mujer y que es fundamental que exista”, decía Vargas Llosa en otra entrevista. En su literatura, esa “gracia” adopta formas diversas: desde la adolescente libertina hasta la mujer madura y enigmática. Pero lo constante es la imposibilidad de la mujer de sustraerse al juicio estético. Cuando las mujeres son feas, mayores, desprovistas de erotismo, suelen ser tratadas con desdén o caricatura.
En Conversación en La Catedral, uno de sus libros más complejos y políticos, las mujeres quedan al margen del debate filosófico y existencial entre Santiago y Ambrosio. Son madres resignadas, amantes pasajeras, empleadas domésticas. La historia de la patria se juega entre hombres, y ellas apenas sirven de decorado o de excusa emocional.
No es que Vargas Llosa no haya creado personajes femeninos memorables —los hay, y muchos—, sino que la mayoría de ellos están definidos a partir de su relación con los hombres. No son motores de la acción, sino detonantes del conflicto masculino: el que busca libertad, redención, prestigio o amor. Digamos que no pasarían un Test de Bechdel literario.
¿Misoginia literaria o fidelidad a su tiempo?
Vargas Llosa ha defendido que sus personajes responden a las lógicas internas de sus ficciones. Ha rechazado enérgicamente la corrección política como criterio literario y ha insistido en la libertad total del escritor. Y es cierto que gran parte de su obra refleja contextos y mentalidades de otras épocas. Sin embargo, sus últimas novelas no escapan del patrón.
En Cinco esquinas (2016), ambientada en la Lima de Fujimori, las mujeres siguen encarnando los extremos: son o bien víctimas del poder masculino o bien sus cómplices seductoras. El erotismo sigue siendo el lenguaje dominante a la hora de narrarlas. Incluso en una novela tan reciente, la mujer como sujeto político o intelectual queda diluida frente a su rol sexual.
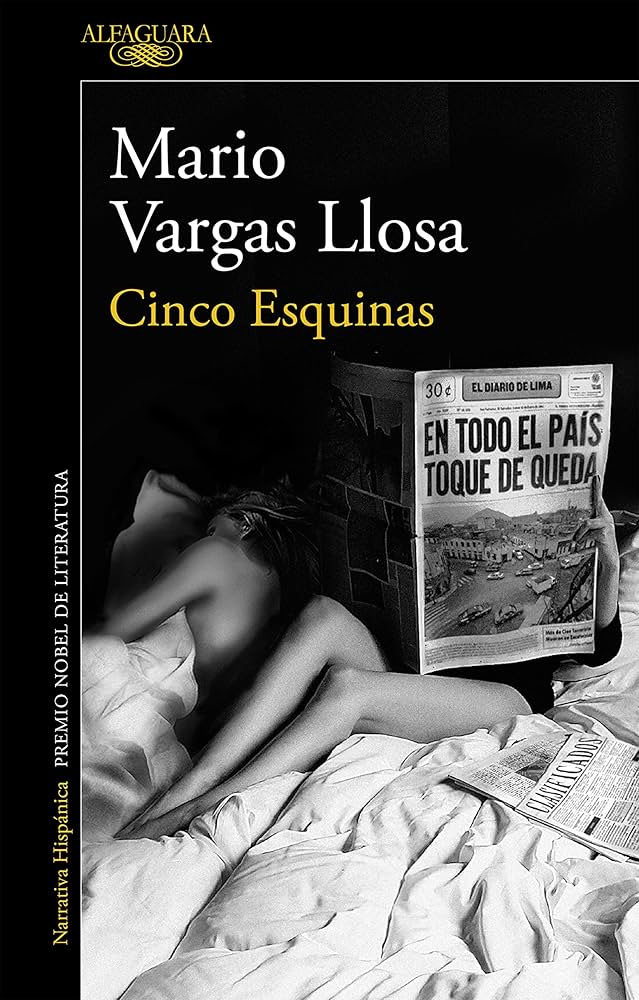
Esto ha llevado a muchos críticos —y no solo feministas— a preguntarse si la visión de Vargas Llosa sobre la mujer no está determinada por una nostalgia de un orden patriarcal. El propio autor, en La civilización del espectáculo, lamenta la “pérdida de jerarquías” y el ascenso de una cultura permisiva, donde ya no se rinde culto a los valores “clásicos”. Entre ellos, la belleza femenina, según sus propios términos.
Un legado que pide relectura
En una época en la que se reivindican voces femeninas plurales y complejas, el universo narrativo de Mario Vargas Llosa, por su peso simbólico y su influencia, resulta más visible en sus carencias. Lo que antes se leía como pasión ahora puede parecer dominación; lo que era erotismo, exotización; lo que era amor, sumisión.
La crítica no busca negar su maestría narrativa, su genio estructural o su impacto en la literatura en español. Pero sí plantea una pregunta pertinente: ¿puede la “gran novela latinoamericana” seguir reproduciendo los mismos moldes de representación femenina del siglo pasado sin ser interpelada? La respuesta, como las mujeres de sus novelas, sigue siendo un misterio. Pero ya no uno que el lector contemple con fascinación ingenua.

