Mario Vargas Llosa fue uno de los grandes arquitectos del Boom latinoamericano. Su obra, ambiciosa, política y profundamente narrativa, lo consagró como un clásico contemporáneo en vida. Pero el Boom latinoamericano fue, antes que nada, una operación de legitimación. Un fenómeno editorial, político y cultural que logró que América Latina exportara no solo literatura, sino una idea sofisticada de sí misma. De las selvas míticas de Cien años de soledad al vértigo urbano de La ciudad y los perros, los autores del Boom construyeron un imaginario literario ambicioso, moderno y global. Pero también profundamente masculino.
Mario Vargas Llosa, junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, integró ese núcleo hegemónico que monopolizó la atención mediática y académica entre los años 60 y 80. “No hay mujeres en el Boom”, afirmaría años después Gabriela Wiener, “porque fue un club de hombres que hablaban de mujeres”.

El prestigio como blindaje
No se puede hablar del Boom sin reconocer el peso intelectual de Mario Vargas Llosa. Fue el más disciplinado, el más prolífico, el más académico. Autor de una obra monumental que incluye novelas fundamentales como Conversación en La Catedral, La guerra del fin del mundo o La fiesta del Chivo, Vargas Llosa elevó el nivel técnico de la narrativa hispanoamericana y se convirtió en uno de los grandes defensores de la ficción como territorio de libertad.
Su Premio Nobel de Literatura en 2010 reconoció no solo su estilo riguroso, sino su papel en haber dado forma al idioma español como lengua literaria moderna. “Su cartografía narrativa es una de las más vastas de la lengua”, escribió Mario Benedetti en una reseña temprana (ya que además, su apoyo a la revolución cubana provocó que se enemistaran de por vida), y ese reconocimiento sigue vigente. Pero la monumentalidad también genera sombra.
Las mujeres como arquetipos
De los autores del Boom, Mario Vargas Llosa fue, quizás, quien mejor encarnó la figura del intelectual moderno: políglota, viajero, polémico, omnipresente. Su autoridad no se limitó a la literatura: la extendió al periodismo, la política, la televisión, la diplomacia y hasta las columnas de farándula en la prensa rosa. Y, en todos esos espacios, su palabra fue respetada, temida y citada.
Pero su imagen también responde a una construcción de masculinidad autoritaria. Desde sus primeros libros, Vargas Llosa proyectó un mundo narrativo dominado por estructuras viriles: cuarteles, colegios, prostíbulos, conspiraciones políticas, guerras, partidos. En ese mundo, los hombres deciden, actúan, sufren, fracasan o triunfan. Las mujeres, en cambio, aparecen como madres, amantes, esposas o tentaciones, casi nunca como sujetos autónomos de poder.
En sus novelas, Vargas Llosa ha sido criticado por la representación limitada —y en ocasiones cosificada— de los personajes femeninos. Las mujeres aparecen con frecuencia como objetos de deseo, figuras desequilibradas o proyecciones de los dilemas morales de los protagonistas masculinos. No tienen entidad propia; sólo bajo la mirada masculina adquieren una función.
Desde la ambigua y erótica protagonista de Travesuras de la niña mala, inspirada en una figura de juventud, hasta las figuras secundarias de Pantaleón y las visitadoras o La tía Julia y el escribidor, el universo femenino en la narrativa de Vargas Llosa rara vez escapa a una mirada normativa.
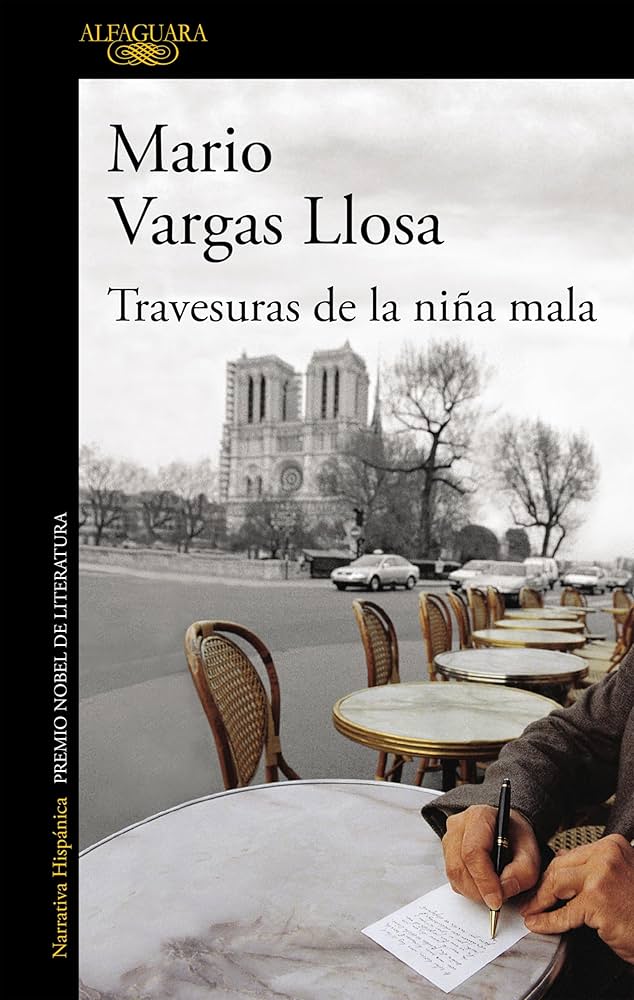
“Es muy importante que una mujer sea una mujer. No creo que eso sea machista, y si lo es, tanto peor”, declaró Vargas Llosa en una entrevista, defendiendo un ideal de femineidad que —aunque legítimo en términos personales— refleja una tensión persistente entre modernidad narrativa y valores tradicionales.
Gabriela Wiener: “El Boom fue un pacto de caballeros”
La escritora peruana Gabriela Wiener, una de las voces más lúcidas y combativas del panorama actual, ha sido clara al respecto: “El Boom fue un pacto de caballeros. Una trama viril que dejó afuera a las mujeres, no porque no existieran, sino porque no interesaban”. Y añade: “Vargas Llosa sigue escribiendo como si los años 70 no hubieran terminado”.
La crítica literaria feminista ha señalado que esta omisión no fue una casualidad. “El Boom fue una gran empresa masculina que dejó fuera a las mujeres no por falta de talento, sino por un sistema de relaciones editoriales y simbólicas que privilegiaba ciertas voces”, escribe la ensayista Lucía Guerra. Escritoras como Rosario Castellanos, Elena Garro, Claribel Alegría o María Luisa Puga publicaban al mismo tiempo que sus colegas varones, pero sin el mismo eco, ni los mismos contratos, ni el acceso a esos círculos de legitimación.

Escritoras como Blanca Varela, cuya poesía fue reconocida por Octavio Paz como una de las más altas del idioma, permanecieron en márgenes institucionales mientras sus contemporáneos masculinos recibían grandes reconocimientos internacionales. Otras autoras como Teresa Ruiz Rosas —finalista del Premio Herralde con El copista y traductora destacada— han denunciado en entrevistas la falta de oportunidades para las mujeres en el sistema editorial y académico peruano. Aunque Vargas Llosa reconoció a Varela en algunos textos, su figura nunca fue situada a la par de los grandes nombres del Boom. Esta brecha deja entrever una literatura estructurada desde lo masculino, donde las mujeres han debido abrirse camino en paralelo, sin los mismos espacios de consagración.
El silencio sobre estas escritoras no fue solo suyo, sino estructural. Pero ese mismo silencio permitió que el Boom fuera leído —y enseñado— como una cumbre exclusivamente masculina. En su ensayo La verdad de las mentiras, donde repasa obras y autores fundamentales de la literatura universal, las escritoras son escasísimas. Vargas Llosa prefirió siempre hablar de Flaubert, Faulkner, Balzac o Borges antes que de una Virginia Woolf o una Carson McCullers, cuya influencia también fue profunda en el siglo XX.
Las palabras de Wiener dialogan con un proceso más amplio de revisión del canon latinoamericano desde perspectivas feministas, decoloniales y queer. En este nuevo contexto, el Boom es objeto tanto de celebración como de crítica.
Entre la consagración y la resistencia
A pesar de estas tensiones, la figura de Vargas Llosa sigue siendo imprescindible. Su lucidez estilística, su defensa del individuo frente al totalitarismo y su capacidad para narrar la complejidad moral de las sociedades latinoamericanas lo hacen un autor necesario. Pero esa necesidad no impide su crítica. Al contrario, la exige.
Como escribió Diamela Eltit: “El canon fue un pacto de poder entre hombres que hablaban del mundo desde una voz masculina, y al que las mujeres solo podían ingresar como excepciones, nunca como norma”. Hoy, esa norma empieza a fracturarse. Y en esa fractura, la literatura latinoamericana se vuelve más rica, más amplia, más diversa. El Boom fue el punto de partida. La relectura crítica es el camino hacia lo que viene.

